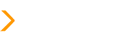El Mariachi y Pancho Villa
Bulevar
16/02/2020 07:00 am
Por Eleazar López-Contreras
Los instrumentos musicales son como los ingredientes de la cocina: todos los países los tienen y hacen algo diferente con ellos. Lo diferente que hizo México fue ponerle música a la alegría y difundirla por el mundo a través del pintoresco mariachi.
¡MÚSICA PADRE!
La música ranchera llegó a Venezuela con la película Allá en el rancho grande, que fue estrenada en el Teatro Principal en 1938. Gracias a su indiscutible éxito visitó Venezuela (cobrando 10 mil dólares) su protagonista- intérprete, el erguido y apuesto Tito Guízar, quien se llevó el ingrato recuerdo de que, en su presentación en Puerto La Cruz (en la cual lo acompañó el joven guitarrista Rodrigo Riera), al charro-cantor no solamente le lanzaron huevos, piedras y palos, sino que a su derredor también volaron cocos y patillas.
LA RANCHERA Y EL CINE
El cine mexicano dio a conocer una infinidad de rancheras y canciones típicas mexicanas. El valse Cielito lindo, por ejemplo, que fue escrito en 1882 por un humilde maestro de escuela y músico, de nombre Quirino Mendoza. La canción (Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca/no se lo des a nadie/cielito lindo/que a mí me toca) se la dedicó a su esposa. El valsecito fue una de las piezas referenciales del repertorio mariachi original, al lado de algunas muy antiguas, o más modernas: La cucaracha, Guadalajara, Ay, Jalisco no te rajes, Me he de comer esa tuna, La raspa, Jarabe tapatío, La feria de las flores, Juan Charrasqueado y Las mañanitas, que es un fenómeno de antigüedad y difusión regional, aunque universalmente superado por La bamba, indestructible huapango que fue presentado en el Coliseo de México en 1775 y luego, reestrenado en 1945 en la misma capital, por el Ballet Nacional y con la misma coreografía.
Jorge Negrete se negó a cantar Ay, Jalisco no te rajes en la película que dio a conocer a esa canción; pero ocurrió que cuando el maestro Manuel Esperón se la tocó al piano, de plano, Negrete se negó a cantarla porque consideraba que la letra era frívola, vulgar y de mal gusto; además dijo que, encima, era una ranchera (él venía del canto lírico en NYC y su meta era grabar boleros). El tema de la cinta pegó y la cantante Lucha Reyes no vaciló en grabarlo; pero el cantante solo lo hizo (muuuy a regañadientes) dos años después. Curiosamente, fue esa ranchera y esa película, detrás de la cual vinieron otras, la que precisamente le dio la fama de charro-cantor, que lo trajo a Caracas, como tal, en 1949, para presentarse en el Nuevo Circo, donde también cantó desde Me he de comer esa tuna (otro tema del maestro Esperón y letra de Ernesto Cortázar), para cerrar el show, en medio de grandes aplausos, al cantar Alma llanera.
MARIACHI Y MARIAGE
La transmutación homofónica proveniente de mariage (matrimonio) convirtió esta ríspida palabra francesa en mariachi, palabra con que identificaban los grupos que solían amenizar los esponsales en tiempos de Carlota y Maximiliano (1860s). No obstante, había un árbol llamado mariache de cuya madera se confeccionaba una tarima y sobre esta tarima bailaban parejas y tocaba un conjunto. A las tres cosas —tarima, parejas y conjunto— se les daba el nombre del árbol. Otros dicen que la palabra proviene del amulteca, idioma en el cual significa “cuando el indígena está contento, hace música y canta”, explicación que sitúa el origen de la palabra en la música y los instrumentos coras, tribu de Nayarit y Jalisco, estado donde nació y se desarrolló el mariachi con su correspondiente influencia española.
LA CAJA DEL MARIACHI
Según testimonios que se remontan a 1811 (mucho antes de los tiempos de Maximiliano), un mariache tocaba alegres jarabes sobre una pequeña tarima, mientras que los alegres bailadores disfrutaban del arpa o de diferentes combinaciones de instrumentos como el violín y la vihuela, o de violín, redoblante, platillos y tambora. A la resonante tarima la llamaban “la caja del mariachi” y la música era bulliciosa. Esta tarima aparece en la copla: Dicen que por Naguanchi/no puede pasar un güero (rubio)/porque le sacan el cuero/pa’ la caja del Mariachi.
CÓMO SE DESARROLLÓ EL MARIACHI
A la incorporación de la guitarra le siguió la sonora trompeta (después de vencer décadas de resistencia), hasta reunirse dos o más, armonizadas en acordes de terceras o sextas, que es lo que le imprime su peculiar timbre a esta música, a cuya distintiva y original interpretación se le suma la colorida y vistosa presentación de los músicos. Además de proveer un esparcimiento participativo, y de ser también alegre y festivo, el mariachi toca las fibras más íntimas de las personas en todos los estratos sociales de los países donde se le conoce y se le acepta por sus cualidades creativas y recreativas, las cuales tienen el mágico don de cambiar el estado de ánimo individual y colectivo, sea donde sea que se le escuche, trocando tristeza en alegría y convirtiendo cada ocasión en una fiesta.
EL CORAZÓN DE MÉXICO EN UNA PLAZA
“El mariachi es el corazón de México” fue la feliz frase que alguna vez pronunciara la escritora Carlota O’Neill en la Plaza de Garibaldi de la
capital, el lugar de mayor concentración de mariachis del mundo. Fue a la Plaza Giuseppe Garibaldi (que todavía no exhibía la estatua de José Alfredo Jiménez) adonde el General Lázaro Cárdenas se dirigió, personalmente, en 1940 (específicamente, al Tenampa, reducto inicial
de estos grupos en la Capital y donde se dice que, desde 1928, Jesús Salazar luchó con los entonces recalcitrantes mariachis por introducir la trompeta). Allí el general dio una orden terminante: “Desde hoy en adelante no se va a molestar más a los mariachis”. Santa palabra.
La oportuna intervención presidencial le puso coto inmediato al implacable acoso policial que victimizaba a los cada vez más numerosos grupos de escandalosos ejecutantes que eventualmente convertirían a la plaza en el centro de reunión de docenas de mariachis que ofrecen su música a domicilio.
El método ha sido adoptado por sus clones en otras regiones del mundo donde sus contrapartes locales, conformados por músicos de las más variadas pintas y nacionalidades, duplican con increíble facilidad y fidelidad el repertorio y el estilo originales de los mariachis nacionales, copiando igualmente la tradicional amabilidad, gentileza y complacencia de sus modelos. Esto incluye la imitación del exótico traje de charro, en el que se destaca el infaltable y exótico sombrero cónico de alas anchas con hilos bordados que desde tiempos inmemoriales lucen rancheros y mariachis con orgullosa altivez, bien como símbolo de libertad o como inequívoca expresión de la proverbial y acogedora amplitud del espíritu mexicano.
SI ADELITA SE FUERA CON OTRO...
En el vastísimo cancionero revolucionario de corridos figura la Adelita, especie de exaltación metafórica de la mitología ranchera de la Revolución Mexicana. Se llamaba Adela Velarde Pérez y era enfermera, pero también era muy guapa, en ambos sentidos. (Por no haber sido tan agraciadas sus compañeras de armas es que, muy posiblemente, no le dedicaran corridos similares a la Valentina y a la Marieta, ni tampoco, en nuestros días, a la “afanadora” política Guadalupe Buendía Torres, alias La Loba). Aunque fue condecorada como veterana de la Revolución, el corrido dedicado a la agraciada Adelita se refiere exclusivamente a su singular atractivo para los hombres, quienes le expresan su amor en términos guerreros (pues le ofrecen llevarla al cuartel o regalarle trenes y buques de guerra). Casi ningún hombre que la conoció pudo resistirse a sus encantos, si bien ella los rechazaba a todos. El 14 de abril de 1915, a orillas del río Lajas escampaban las derrotadas tropas de Francisco Doroteo Arango, que no era otro que Pancho Villa. En esa lluviosa noche ocurrió que el general Villa, que nunca se había fijado en ella, se le metió el diablo en el cuerpo, y él mismo se le metió a la tienda de la Adelita, donde trató de tomarla. “Yo no soy d’esas mujeres, pa’ que trate di hacer una cosa así conmigo”, le ripostó la valiente mujer ante sus decisivos avances. Pero Villa insistió en tomarla, aunque él mismo parecía tomado. El general, que jamás bebía, lucía como si estuviera borracho pues actuaba como un loco, insistiendo hacerla suya por la fuerza. La Adelita, que era oficial villista y no una soldadera, se lo recalcó con firmeza, pero su exacerbado jefe no entraba en razón. En este forcejeo verbal y corporal intervino el ayudante de la Adelita, lo cual hizo de manera muy persuasiva. Sebastián Yáñez Chico, que así se llamaba el fiel ayudante, se interpuso entre ambos con una carabina 30-30 en la mano: “¡Con permiso, mi general Villa, que no se puede!”. Tal fue la firmeza del asistente que el general emprendió una prudente retirada. ¿Qué hizo que esa noche se le metiera el diablo en el cuerpo a Villa? La respuesta la hallamos en el mismo corrido, sobre todo en los versos que dicen: Si Adelita quisiera ser mi esposa/si Adelita fuera mi mujer, los cuales insinúan el poderoso magnetismo femenino de la indiada y atractiva guerrillera, de cuyo magnético embrujo no escapó ni el mismo Pancho Villa.